Cuando el periodista y prolífico escritor argentino Martín Caparrós fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva, hizo lo mismo que ha venido haciendo casi toda su vida: escribir. Pero esta vez no sobre movimientos revolucionarios ni sobre lugares poco visitados, sino sobre un tema inédito para él, su propia vida.
El resultado es el libro de memorias Antes que nada, publicado en octubre del año pasado, en el que, a lo largo de 664 páginas, Caparrós narra su vida y reflexiona sobre la existencia, entrelazando muchos de los hechos interesantes que vivió con la historia social, cultural y política de Argentina y el mundo.
Caparrós, de 67 años, es uno de los mayores exponentes del género que se ha convenido en llamar Crónica en los países de habla hispana, el primo latinoamericano del new journalism, con reportajes largos, estilísticamente cuidados y con una marcada presencia de una voz autoral.
Empezó en el periodismo a los 16 años y, aunque ha tenido algunos intervalos y desde la década de 1980 ya no trabaja en redacciones, nunca se ha apartado del todo del género. Desde hace 12 años vive en España, y hoy en día sigue escribiendo columnas para El País, además de participar como jurado en premios y de impartir talleres anuales sobre libros de no ficción en la Fundación Gabo.
También sigue publicando un libro tras otro. A comienzos de mayo salió en Argentina La verdadera vida de José Hernández (contada por Martín Fierro), que ficcionaliza la vida del autor argentino a partir de su personaje, y en junio está previsto el lanzamiento del ensayo Sindiós.
En entrevista con LatAm Journalism Review (LJR), Caparrós habla sobre cómo ve el periodismo en la actualidad, el proceso de narrar su propia vida y la virtud de ser de cabeza dura.
La entrevista fue editada por razones de claridad y concisión.
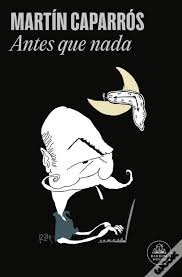
Portada de Antes que nada, el memoir de Martín Caparrós publicado en octubre de 2024
LJR: La memoria es una cosa viva y dinámica, y las memorias cambian todo el tiempo. ¿Hay recuerdos que creía perdidos que le sorprendió reencontrar, como si hallara preciosidades?
MC: Sí, sucedió durante el proceso de escritura sin duda. De hecho, ese era el propósito de escribir esas memorias, o sea, armar un recorrido de mi vida para ver cómo había sido y qué había hecho.
De hecho, no pensaba publicarlo en primera instancia, decidí publicarlo bastante después. O sea, era mucho más para tener yo un panorama.
Y efectivamente me encontraba con cosas que simplemente no tenía presentes e iban apareciendo según repensaba y escribía. Lo que me gusta menos es que también he seguido recordando cosas después de publicar.
LJR: En términos estilísticos, ¿a quién tenía en mente cuando escribió? ¿Tenía alguna referencia de memorialista?
MC: El estilo que tenía en mente era el mío. A lo largo de estos últimos, qué sé yo, 45 años, he venido armándome un estilo que, bueno, creo que tiene sus características propias, ¿no?
Por ejemplo, el uso de fragmentos escritos en verso, la ida y vuelta entre formas y lenguajes. Lo que hice en este libro, como la mayoría de los que escribo, es tratar de ir un paso más allá en esa búsqueda de encontrar un estilo propio.
LJR: Usted tiene entre ocho y 10 libros terminados que aún no ha publicado. ¿Hay alguno sobre periodismo, y qué va a hacer con ellos?
MC: Bueno, los voy publicando. No sé si hay alguno que se pudiera llamar periodismo. En mis circunstancias actuales el periodismo es más difícil.
Tengo uno, que en general no lo cuento en esa lista, que es como una compilación de mis entrevistas, las entrevistas que me parece que vale la pena recuperar. Pero antes que eso, hay varios otros libros que prefiero publicar porque son inéditos.
Ahora acaba de salir en Argentina uno que es una vida de José Hernández, que fue el gran escritor nacional de fin del siglo XIX, que hizo un poema gauchesco que se llama Martín Fierro, que es como el personaje emblemático argentino. Yo escribí una vida de José Fernández escrita por Martín Fierro, o sea, su personaje, en verso gauchesco. Es una especie de biografía novelada, pero en verso.
En junio, va a salir este librito que se llama "Sindiós"; “Sin Dios” todo junto, que aquí en España significa como un caos, un quilombo.
Y después en octubre, creo, va a salir una novela muy fragmentaria sobre Buenos Aires, la ciudad, su gente. Y así seguimos. Voy a tratar de ir publicando lo antes posible, pero uno no puede publicar tres libros por año todos los años.
LJR: ¿Y está escribiendo todos los días o no?
MC: Sí, bueno, hace una semana terminé la corrección de esta novela. Después estuve unos pocos días en Barcelona porque tenía trabajo allí y ahora en realidad estoy escribiendo dos o tres artículos que tenía pendientes. Fuera de eso ahora tengo que ver con qué libro me meto, porque cuando no estoy escribiendo un libro, la paso peor.
LJR: Todos los reporteros escriben mucho. Pero lo increíble de su producción es incluir también la parte novelística y la literatura. Usted ha publicado más de 40 libros. ¿Cómo hace para trabajar tanto? ¿Las rutinas de periodismo le han ayudado?
MC: No lo creo, porque empecé a hacer periodismo cuando era muy chico, tenía 16 años, pero esto se cortó de algún modo cuando tenía 18 porque me tuve que ir de la Argentina después del golpe y no pude volver a hacer periodismo de verdad hasta 7 años después. Y en ese intervalo ya había escrito tres novelas. O sea, de algún modo fue novelista antes que periodista.
Quizás sería lo contrario, fue mi trabajo de novelista que me enseñó a hacer periodismo de una manera un poco distinta, buscando formas y maneras.
LJR: ¿Tiene rutinas diferentes según escribe crónicas, reportajes o ficción?
MC: Lo que es distinto es el trabajo. Si tengo que escribir una crónica, tengo que pasarme un determinado tiempo en un determinado espacio geográfico o social, hablar con mucha gente, averiguar cosas, tomar muchas notas. Lo que hago en el momento de la escritura es una especie de toque final, digamos, de estructurar un poco todo eso.
En cambio, con una novela todo lo hago aquí, delante del computador. Entonces el proceso es muy distinto. Pero la prosa y las formas de estilo que trato de usar, no lo son.
LJR: Tiene un estilo en sus crónicas donde se nota muy claramente su subjetividad y lo vivido. Ahora, por otro lado, mucho se habla de inteligencia artificial¿ Qué piensa de la inteligencia artificial?
MC: Tengo una relación fuerte pero distinta con la inteligencia artificial. La uso para hacer las cosas que yo no podría hacer. O sea, no para escribir un texto, un artículo, lo que sea. Para eso, sigo creyendo que mi menguada inteligencia natural es mejor.
En cambio, hay algo que yo no sé hacer y estoy haciendo muy intensamente con inteligencia artificial que es componer canciones.
Hace unos meses un amigo me habló de un programa que se llama Suno, que tú le puedes poner la letra que quieras, escoge el género que quieras y te saca una canción en 30 segundos.
Me enganché mucho con eso, tanto que el sábado o el domingo empiezo a pasar estas canciones en un programa de radio que se escuchan mucho aquí en España como una especie de columna sonora, digamos, como si fuera una columna de opinión, pero con forma de canción.
Estoy entretenidísimo con eso. Es un lenguaje absolutamente nuevo que yo no podría usar, porque yo ni sé música, ni canto, ni tengo instrumentos.
LJR: Y cómo ve a los cronistas de ese género que usted llama de crónica en América Latina hoy? ¿La acompaña la producción?
MC: Dentro de lo posible, la acompaño por dos vías básicamente.
Una es que suelo ser jurado de premios de crónica, tanto de artículos con la Fundación Gabo como de libros con la editorial Anagrama. Eso me permite o me obliga a estar al tanto, porque tengo que leer una cantidad de textos todos los años.
Y por otro lado, porque hago todos los años con la Fundación Gabo un taller de libros, que consiste en ocho escritores de no ficción que se reúnen conmigo durante una semana y discutimos los proyectos avanzados de libros que tienen.
Y sí, me parece que hay gente que está haciendo cosas muy interesantes.
Sigo creyendo que estamos un poco encerrados en cierta temática, que tiene que ver con sobre todo la violencia y los efectos de la violencia y la miseria en varias de sus formas. Bueno, es necesario contarlo, pero hay muchas otras cosas que también habría que contar.
Muchas veces las dejamos de lado, porque en última instancia es casi más fácil en muchos sentidos contar valientemente un hecho de violencia que tratar de entender cómo vivimos y contarlo. Eso es lo que a mí más me interesa y lo que me parece más difícil.
LJR: El periodismo en latinoamérica cambió un poco hace unos 10 años, con un rol más importante de la filantropía y crecimiento de los medios apoyados por fundaciones internacionales. ¿Cree que eso aparta el periodismo de esas experiencias sociales que no están ligadas a problemas muy claros?
MC: No, no creo que sea por eso. Quiero decir, puede ser en pequeña medida, porque es más fácil quizás conseguir un subsidio si dices que sigues a los desplazados por la violencia en tal o cual lugar o cosas por el estilo. Son como esas causas que automáticamente parecen nobles y parece que valen la pena, ¿no?
Pero no creo que esa sea la razón mayor, porque estoy seguro de que también se pueden conseguir subsidios con otras propuestas.
Lo que ha cambiado mucho en los últimos 10 o 15 años con las nuevas técnicas y la aparición de medios que funcionan sobre todo con subsidios, es algo que durante casi toda mi vida fue muy clásico: los periodistas eran más bien lobos solitarios, que trabajaban solos o casi, y ahora es al contrario, se trabaja muchísimo más en grupo.
Esto tiene que ver con los cambios técnicos. Para muchos trabajos periodísticos, ahora se necesitan habilidades distintas, alguien que escriba, alguien que haga vídeo, alguien que haga infografía. Y la conectividad que tenemos nos permite trabajar en grupos que están en varios países, cosa hasta muy pocos años casi impensable.
Creo que cambió más en ese sentido, buena parte de los buenos trabajos ya no son individuales, son de grupos y es muy interesante. Que sean las ONGs las que de alguna manera sostienen estos trabajos, no me parece ni bien ni mal, sino todo lo contrario. No veo por qué un anuncio de una camioneta Ford es mejor que un dinero de la Fundación Ford, digamos.
LJR: Yo lo dije diferente, no dije mejor. En realidad, creo que cuanto más un medio depende de sus lectores, es mejor, pero eso es muy difícil aquí en América Latina.
MC: Sí, es cierto. Pero ahí un poco me parece que se pone en juego la voluntad, la energía, el entusiasmo de cada medio, para salir un poco de este especie de corralito de oro, en el cual es fácil seguir haciendo lo mismo. Como que se hacen cosas significativas, pero en realidad uno no deja de hacer una y otra vez lo mismo.
LJR: Usted siempre ha tenido mucho espacio para la experimentación formal. ¿Cree que hay espacios equivalentes en Argentina hoy para eso?
MC: Yo nunca tuve espacio para la experimentación formal. Yo lo hice, y el espacio aparecía o desaparecía según los momentos; a veces conseguimos que eso siguiera adelante y a veces no.
Yo me estaba acordando de una tontería cuando volví a Argentina en el 83. A principios del 84 empezamos un programa de radio con un muy querido amigo, Jorge Dorio, trabajamos juntos en muchas cosas. Empezamos un programa que era todas las noches, se llamaba "El sueño de una noche de Belgrano", porque la radio se llamaba Belgrano. En vez de verano, la primera noche era de cero a dos.
La primera noche, cuando terminó el programa, dijimos: "Bueno, chao, hasta mañana." A la mañana siguiente nos mandaron un memorandum diciendo que no se podía decir así, que había que decir: "Estimados oyentes, nos despedimos de ustedes hasta mañana, bla bla bla bla."
Muy serio, era el jefe de operaciones de la radio el que nos decía eso. Por supuesto, no le hicimos caso, y ese programa todavía se recuerda por ahí, está en los libros de historia de la radio.
En general, o uno abre ese espacio, o no lo abre, y decide simplemente seguir adelante con lo que parece más fácil.
LJR: ¿Usted cree que un solo profesional puede hacer mucha diferencia para un medio o no, que las estructuras son muy fuertes y un profesional no hace diferencia?.
MC: Creo que una persona puede hacer mucha diferencia; una sola persona, como decimos en Argentina, que “rompa mucho las pelotas”, o sea, que no se conforme con hacer lo que le dicen, lo que le piden, sino que proponga cosas un poco distintas. Tú hablabas de los espacios; a mí, nadie me dijo nunca escribe artículos de 15.000 o de 20.000 palabras.
Tuve que pelear mucho para que se publicara eso o otras cosas. Y me parece que, lamentablemente, la vida en los medios de la gente que quiere hacer algo mejor, distinto, es conflictiva, está hecha de peleas. Pero si uno está convencido, creo que vale la pena dar la pelea, porque después pasan cosas cuando uno no hace lo mismo que todos y se deja llevar por la mediocridad general.
LJR: Usted es de una generación de intelectuales muy identificada con la izquierda, y ahora vivimos una ascensión de la derecha en muchas partes del mundo. ¿Cómo valoras el ascenso de la extrema derecha?
MC: Cuando empezaste la pregunta hablando de una generación de intelectuales identificada con la izquierda, lo primero que pensé es que curiosamente y afortunadamente esta derecha que se está imponiendo en tantos lugares prácticamente no tiene intelectuales.
Los que se llaman, en Argentina, intelectuales de la derecha, son dos o tres muchachos de una pobreza cultural extraordinaria. Eso me da un poquito de esperanza. Pero bueno, es cierto que, por ahora, toda esa cantidad de intelectuales que se supone que están a la izquierda, lo qué estamos tratando de hacer es de entender qué cuerno nos pasó, es decir, cómo puede ser que de pronto tantos millones de personas estén votando a estos payasos.
Entonces, creo que cansamos a mucha gente a fuerza de hablar de identidades y de ciertos detalles de buena educación, en lugar de, por supuesto, no dejar de hablar ni de identidades ni de detalles, pero seguir peleando sobre todo por los trabajadores y los pobres. Digo, no sustituir la clase por la identidad, pero incluir la identidad dentro de la pelea de clase.
Eso es lo que no supimos hacer, y entonces apareció toda esta serie de energúmenos. Es muy curioso, porque en general son gente que está o aliada o forma parte del gran capital; Trump, Milei, todos ellos. Es curioso que hayan conseguido convencer a muchos millones de personas, en muchos casos muy pobres, que van a ser ellos los que lo van a sacar de esa pobreza. Pero insisto, tiene mucho más que ver con los errores de la izquierda que con ningún acierto particular de la derecha.
LJR: Hay también cambios de comunicación, ¿no? Milei ha empezado en la televisión, y también Trump o Bolsonaro se han beneficiado. ¿Cómo ve la participación de los medios con el ascenso de esas personas consideradas extremistas?
MC: En casi todos los casos, personajes de derecha fueron los que han sabido aprovechar estas formas de comunicación que ofrece la televisión y las redes sociales.
No es que tenga una respuesta a esto, pero lo primero que se me ocurre es que el tipo de discurso que la izquierda llevó a esos lugares, cuando tenía acceso —que no era tampoco en todos los casos, quiero decir; era más fácil que la gente de derecha recibiera la posibilidad de entrar a esos shows—, lo que la izquierda podía llevar era un discurso que no parecía de ruptura, curiosamente. Digo, que parecía ya muy usado, muy gastado, y por lo tanto, muy poco creíble.
Mal que mal, en la mayoría de nuestros países, partidos que se dijeron de izquierda gobernaron de una manera u otra. Entonces, su discurso choca contra la realidad de lo que pasa.
Yo recuerdo haber escrito, hace como 15 años, que a largo plazo —a mediano plazo— el resultado de este discurso supuestamente de izquierda del kirchnerismo iba a ser un retorno fuerte de la derecha. Lo que me equivoqué es que yo pensé que ese retorno fuerte de la derecha era Macri. Nunca imaginé que pudiera ser algo del calibre derechista y violento que representa Milei.
LJR: Usted ha construido una carrera y una vida con la que muchos periodistas sueñan. ¿Qué cree que ha sido lo más determinante para ello? ¿Qué papel han jugado el esfuerzo o la buena suerte?
MC: Yo creo que si tengo alguna virtud en ese sentido, más allá de que escriba más o menos bonito, es que soy muy cabeza dura, muy impaciente y muy intolerante. No me gusta hacer cosas que no me gustan. Y siempre estoy dispuesto a resignar dinero o seguridad a cambio de hacer las cosas que sí me gusta hacer.
Piensa, para empezar, lo más evidente es que esta profesión es una donde, si tú muestras que sabes hacer bien algo —o sea, que escribes más o menos bien, o algo por el estilo—, rápidamente te dan más dinero para que dejes de hacerlo. O sea, para que te conviertas en editor, o en jefe, o en no sé qué.
Yo decidí no caer en esa trampa. Mi búsqueda, si acaso, era que me pagaran un poco más por no hacer eso, sino aquello que me gusta, que es escribir o contar de distintas maneras. Eso es un asunto, y creo que tiene que ver con estar más o menos convencido de lo que quieres hacer. Quiero decir: no aceptar lo que te ofrecen. Porque, como te decía antes, nadie te ofrece nada si no lo buscas.
Bueno, me busqué la vida para tratar de hacerlo. Y yo creo que ese es el asunto; si tienes muchas ganas, lo intentas. Y fracasas a veces, y a veces fracasas mucho.
LJR: Usted pensaba que nunca valdría la pena escribir sobre ti mismo. ¿Cómo ha sido la respuesta desde que publicó el libro hace unos 8 meses?
MC: La respuesta fue, la verdad, buena. No sé si esperaba algo, pero lo que recibí fue mucho cariño, mucho afecto, mucha gente que me hizo llegar o me manifestó su cariño a partir del libro.
Hace un mes o así, hicieron aquí un evento en el Ateneo de Madrid, que es una muy vieja institución cultural, un poco la institución cultural de la cultura más o menos progresista aquí, que tiene ciento y pico de años.
Hicieron un evento en el Teatro del Ateneo en que había unas 25 personas, entre periodistas, actores, escritores, algún pintor y demás músicos, que cada uno leía un fragmento del libro. Esto lo organizó un amigo, se le ocurrió, e hicieron una cosa que duró, no sé, una hora y algo, en que cada uno leía una paginita del libro, y se iba armando como una especie de retrato de mí, digamos. Y fue muy emocionante que se tomaran todo ese trabajo, hicieran eso, y qué sé yo.
Así que bueno, nada, las respuestas tienen que ver con eso. Y como te digo, ¿qué sé yo? Sé que esto es también porque estoy jodido y porque no tengo mucho tiempo más, pero al mismo tiempo, es mejor despedirse así que de otras maneras.