Cada año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sus sentencias, resoluciones e informes desarrollan estándares en derechos humanos que deberían ser asumidos por los Estados del hemisferio para garantizar el ejercicio pleno de dichos derechos.
En 2009, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH, bajo el mandato entonces de Catalina Botero, publicó el documento “Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión” que sistematizaba todos los estándares desarrollados por la Corte, la CIDH y por la misma RELE.
El documento, que ha servido de “guía para navegar” estos estándares, “ha sido considerado y empleado como instrumento de referencia por diversos actores estatales y judiciales para la toma de decisiones o la actualización de leyes y decisiones judiciales internas, que han buscado amparar el derecho a la libertad de expresión”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR), el actual Relator Especial, Pedro Vaca.

Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (Foto: CIDH)
En el marco de la celebración de los 25 años de la RELE, Vaca y su equipo vieron la necesidad de actualizar el documento para incorporar los estándares establecidos en estos 15 años y permitir seguir orientando en “la toma de decisiones internas, incluyendo al poder judicial, la formulación de políticas públicas, iniciativas legislativas, investigaciones académicas y actividades de defensa de los derechos humanos, por citar algunos ejemplos”.
Vaca habló con LJR sobre la actualización que fue dada a conocer el pasado 1 de julio. La entrevista fue editada para mayor claridad y brevedad.
LJR: El documento incorpora nuevos estándares desarrollados en los últimos 15 años. ¿Cuáles eran esos vacíos que empezaron a notar y que llevaron a la necesidad de actualizarlo?
Pedro Vaca: En los últimos años el sistema interamericano ha avanzado en decisiones en torno a la protección de las personas periodistas, incluyendo interseccional de género; la protección y garantías a personas denunciantes de hechos de corrupción - los whistleblowers; y el deber de establecer políticas afirmativas para radios comunitarias.
También se destacó la identificación de la necesidad de proteger de manera especial discursos como la denuncia de la violencia de género y la libre expresión de la identidad de género y la orientación sexual. Asimismo, fueron años en que la jurisprudencia interamericana se desarrolló considerablemente respecto a la protección del derecho a la protesta y al rechazo de la utilización del derecho penal para proteger el honor de funcionarios públicos.
El avance de internet y los entornos digitales, así como la protección en este entorno también ha generado decisiones del sistema interamericano. Creció, por ejemplo, la necesidad de reflejar sobre moderación de contenido y gobernanza de la internet.
Todas estas decisiones día a día deberían ser integrados por los Estados a sus regímenes internos, de manera que la protección de la libertad de expresión y de prensa esté alineada con lo decidido por el sistema interamericano. La actualización de este documento permitirá que los tomadores de decisiones, desde el legislativo o lo judicial, puedan estar en sintonía con lo que ha dictado el sistema interamericano, y de esta manera responder adecuadamente a estos desafíos contemporáneos.
LJR: De los estándares incluidos, ¿cuáles considera son los que menos están menos interiorizados?
PV: Me parece que una buena manera de comprender cuáles son los estándares menos interiorizados – ya sea por ausencia de marco normativo o por su aplicación deficitaria, cuando existe – es tomar en consideración los patrones de violación que existe en la región. El Informe Anual 2024 la Relatoría identifica estos patrones regionales en el capítulo III, que invito a leer.
Dado nuestras limitantes en espacio, permítame navegar por dos temas: el periodismo e internet.
La violencia contra la prensa y los asesinatos de periodistas siguen siendo una constante en la región, circunstancias que también han generado el desplazamiento forzado y el exilio. El entorno de cubrimiento de protestas sociales se muestra de riesgo a la prensa, con denuncias de agresiones y detenciones en contra de profesionales que están realizando su labor. La propia denuncia de asuntos de interés público también se ve afectada con la judicialización en forma de pleitos estratégicos contra la participación pública. Igualmente, persisten declaraciones estigmatizantes contra la prensa por parte de funcionarios públicos de alto rango. En muchos países, la asignación de publicidad oficial sigue siendo poco clara, facilitando con que sea utilizada como mecanismo de castigo o premio a ciertas líneas editoriales.
Sobre internet, las carencias de interiorización son los estándares relacionados con los deberes de alfabetización digital para el desarrollo de habilidades cívicas. Vemos Estados muy enfocados en resolver, de manera urgente, temas como la moderación de contenido en redes, el esquema de asignación de responsabilidades a redes sociales y otras plataformas, el control de la inteligencia artificial, la utilización de tecnologías digitales de manera amplia (y a veces poco crítica) en estructuras de prestación de servicio público y la ampliación de infraestructura de red cómo forma de reducir la brecha digital. Son todos temas importantes, pero parece que la alfabetización digital, que es un trabajo de base y que contribuye a contrarrestar discursos de odio, la desinformación y muchas otras problemáticas, ocupa un lugar bajo en la lista de prioridades. Es cierto que los resultados de la alfabetización digital no son inmediatos, pero se vuelve cada vez más una necesidad urgente. El Marco Jurídico rememora algunos estándares, que pueden ser complementados con la lectura de informes sobre internet de la RELE, en especial el informe de Inclusión Digital y Gobernanza de Contenidos de 2024.
LJR: En el caso del periodismo y en línea con la pregunta anterior, ¿cuál sería (o serían) el más significativo a nivel regional?
PV: Me permito mencionar tres estándares.
Lo primero, es sobre el uso del derecho penal y su relación con la libertad de expresión. Hay una relación directa entre el periodismo y el desarrollo de estándares interamericanos en esta materia porque los primeros casos y muchos de los que siguieron trataban de la actividad periodística. Creo que todo el desarrollo jurisprudencial acerca de la incompatibilidad del uso de derecho penal para proteger el honor de funcionarios públicos, en particular cuando se denuncia un asunto de interés público, sea el estándar más significativo. Por un lado, porque se trata del tema más desarrollado en los casos del SIDH [Sistema Interamericano de Derechos Humanos] y de la Corte IDH hoy y es el tema central en varios de los informes y sentencias. Por otro lado, porque el fenómeno de la judicialización es uno de los más persistentes en el hemisferio, entonces este es un estándar de elevada importancia para la defensa de la labor periodística en la región que, en su esencia, tiene este rol guardián que informa a la ciudadanía frente a los asuntos de interés general.
Hablando sobre judicialización, también crece la importancia los casos que no tienen que ver con la aplicación de derecho penal, sino que con la aplicación de sanciones civiles desproporcionadas. Es en uno de estos casos recientes – Moyá Chacón vs. Costa Rica – que la Corte destacó un estándar que debe estar siempre presente para quienes ejercen función pública en el momento de adoptar políticas y decisiones: para que el periodismo exista, hay que existir un cierto margen para el error. Ello hace parte incluso frente al periodismo más diligente. La manera de proteger este margen es dando prevalencia al derecho de rectificación y respuesta como primera vía de solución de controversias y, si necesario, asignar responsabilidades ulteriores de manera muy proporcional.
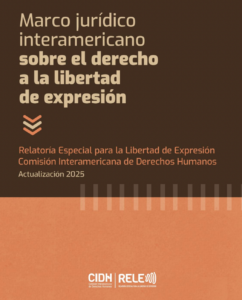
La edición actualizada de "Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión" está por ahora disponible solamente en español. (Captura de pantalla)
Finalmente, algo que muchas veces se olvida en los debates sobre el derecho a la libertad de expresión y la Convención Americana, es el lugar que tiene las prohibiciones a las restricciones indirectas. Generalmente cuando se piensa en restricciones a la libertad de expresión, una fórmula clásica viene a mente: un Estado impone un orden restrictivo justificando que la persona cometió un abuso. Sin embargo, de manera arbitraria, los Estados pueden usar otros mecanismos del derecho y otras facultades, en principio con el objetivo de tutelar fines legítimos, para en verdad sancionar y sostener represalias contra el periodismo. Negar acceso al espacio radioeléctrico, controlar papel e insumos – como el acceso a la energía eléctrica –, cambiar reglas para que una persona pueda ser dueña de un medio de comunicación, utilizar arbitrariamente las potestades tributarias, son ejemplos de mecanismos indirectos. En un mundo en que las formas de restricción del derecho a la libertad de expresión se sofistican, es importante que se preste redoblada atención a los estándares de prohibición de censura indirecta.
LJR: Justo sobre el abuso del sistema de justicia, el documento habla de “las demandas estratégicas en contra de la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) como categorías de análisis en los estándares interamericanos”. ¿Qué establecen los estándares sobre este tema, teniendo en cuenta que es una de las principales preocupaciones actualmente en la región?
PV: Los Informes Anuales de la Relatoría y diversos casos conocidos por la Relatoría Especial están relacionados con este tipo de demandas, que lo que buscan en silenciar y acallar a quienes critican, cuestionan o publican información de interés pública, que puede resultar incómoda para quienes están en el poder.
De manera general, en el nivel de desarrollo actual del Sistema Interamericano, los estándares identifican que dicha práctica se consiste en un uso abusivo de mecanismos judiciales y, por ello, deben ser regulada y controlada por el Estado. Se trata de un deber, por lo tanto, de adoptar medidas anti-SLAPP. Sin embargo, los SLAPP son un ejemplo bastante interesante porque también demuestra cómo la evolución del derecho internacional de los derechos humanos va ocurriendo. Hoy, el Sistema Interamericano no cuenta con lineamientos tan específicos sobre qué serían estas medidas, pero el Sistema está en constante evolución. Por ejemplo, en la reciente opinión consultiva 32/25, publicada en la semana pasada, la Corte identificó obligaciones del Estado sobre el deber de prevenir y mitigar el “acoso judicial” en contra de personas defensoras de derechos humanos y me parece que esto puede ser útil para la protección de otras actividades sujetas a SLAPP, como el periodismo. Asimismo, esperamos que en próximos casos la Corte Interamericana pueda continuar avanzando en el tema.
En 2024, la CIDH presentó un caso sobre una demanda contra un periodista en Paraguay y tenemos el objetivo de que este caso pueda ser un marco sobre la jurisprudencia anti-SLAPP en la Corte Interamericana.